Excelente relato de Pedro Rojano del libro Maneras de desandar el tiempo
UN BUEN DÍA PARA MORIR
“El tiempo lo único que hace es
pintar de cal las paredes de la memoria”
Si hubiese podido elegir, habría muerto el día de mi setenta cumpleaños. Estábamos todos en el restaurante: mis sobrinas, mis amigos…, faltaba Amalia, eso sí, pero seguro que ella hubiese estado de acuerdo.
Desde que me quedé viudo consumo las mañanas jugando al dominó. No me tengan lástima, al menos no todavía, eso del dominó despeja bastante la cabeza y no te deja pensar en otras cosas. Cuando se cumplen setenta años no es bueno pensar demasiado. Todo se vuelve un poco absurdo, lo que creíamos importante deja de serlo, y lo que pensábamos que no lo era, pues eso, que tampoco. Pocas cosas importan cuando a uno ya no le quedan ni tiempo ni ganas para afrontarlas y todo lo que ocurre a nuestro alrededor es como si hubiese ocurrido ya. Son acontecimientos viciados, repletos de lugares comunes. Esas dos palabrejas son de Sebastián, mi pareja de dominó. Sebastián es un tío culto, de esos que leen todos los días. Y escriben. Mi amigo Sebastián escribe. Un día me dijo, todo lo que sucede a nuestro alrededor, los fraudes de los políticos, las catástrofes, las crisis económicas, el argumento de las películas, el famoseo, los matrimonios, los divorcios… todo eso es como si ya lo hubiésemos vivido decenas de veces, por eso sabemos que no tienen importancia, porque el tiempo lo oculta para destaparlo después. Son lugares comunes, me dijo, y a mí aquello se me quedó bien grabado porque no lo había escuchado en mi vida, y eso sí que era importante. Sebastián es un tipo culto. Se plantea cosas, a pesar de que cuando jugamos al dominó no hacemos nada más que contar las fichas sobre la mesa y las que faltan por salir… seis pito, pito tres, cierro.
El dominó, una de las cosas más importantes que tuve a los setenta. Recuerdo bien aquella partida del día de mi cumpleaños. Sebastián había pasado y yo intuía que tenía el seis doble en la cartera. Estábamos perdidos, pero hice una jugada maestra. Yo sabía que con el cinco cerraba, pero me arriesgaba a perder a los puntos, así que opté por el cinco pito, a pesar de que le ofrecía a mi contrincante la posibilidad de colocar la última ficha. Pero pasó y ganamos. ¡Qué satisfacción me produjo! Sebastián y yo nos abrazamos y apuntamos la cerveza a los otros. Ahí podía haber sido. Morirme, digo. Allí mismo, con la victoria en la mano, agarrando el triunfo justo en el último momento. Pero no.
Regresé a casa por el camino de siempre, no es el más corto, pero es al que estoy acostumbrado. ¿Para qué regresar por otro sitio? Pepa y Olivia dieron muestras de conocerme y me esperaban apostadas en mitad del camino. Me alegró verlas. No suelen visitarme, pero aquel día habían venido a verme. ¿Mi cumpleaños? Yo ni me acordaba. A esa edad ya se ha soplado toda la cera que arde. Estaban tan ilusionadas que sospeché que me pedirían algo, pero se agarraron de mi brazo, una a cada lado, y seguimos caminando hacia mi casa. Qué orgullo llevar a esas dos prendas colgadas de mi brazo, como en mis tiempos mozos en que paseaba con dos morenas camino de la Feria de Abril. ¿Y allí en la feria? También podría haber sido en la feria, ¿por qué no? Algunos vecinos bromeaban al verme con aquellas bellezas. ¡No vas a poder con las dos!, me gritó Carmelo desde el kiosko y me recordó con un gesto que ya no estoy para esas historias. Quise gritarle que eran mis sobrinas, pero ¿para qué? A veces damos más explicaciones de las necesarias. Eso es otra cosa que se aprende cuando se llega a viejo. Explicaciones y excusas las mínimas, que ya no hay tiempo para tanto engaño.
Al llegar a casa me cambié de zapatos y salimos hacia un restaurante cercano. Allí me esperaban los compañeros del dominó, quienes tuvieron que darse prisa para llegar antes que yo. También estaban Héctor y Enrique, los dos únicos amigos que conservo del colegio. Ambos me conocen tan bien como yo a ellos, por eso me gustan. Después de tantos años, no necesitamos hablar para pasar el rato. Ellos crecieron conmigo, comparten todos los acontecimientos buenos y malos que nos tocó lidiar en todos estos años. Estaban allí para ser testigos de un nuevo cumpleaños, una nueva década que se me antojaba más corta que las demás, y a pesar de ello comenzaba a considerarla más jugosa, porque cuando se es viejo cualquier tiempo presente tiene más cuerpo que los recuerdos del pasado, y por supuesto mucho más color que el futuro. El presente es como un buen vino descorchado, listo para servirlo y bebérselo a sorbos. Ya no queda tiempo para bodegas. Eso también es de Sebastián, el bribón se las sabe todas.
También había venido Teresa, menuda belleza era cuando la nombraron Miss del barrio en 1962. Algo tuve con ella, poca cosa, por aquella época no se pasaba de un beso y tres o cuatro manos despistadas, pero después se quedó en nada y los dos seguimos por nuestro camino. Ella encontró empleo en una tienda de novedades que acababan de abrir en la Plaza Nueva y se echó un novio que la llevaba y la recogía en una novedosa Vespa. Yo me marché a la mili, y me olvidé de Teresa y de su Vespa. Pero la casualidad quiso que muchos años después nos encontrásemos. Ella, con sesenta y cinco años tan guapa como siempre, y yo recién viudo. Después de aquello nos vimos muchas veces; muchos cafés, y mucho hablar. Ella más que yo, porque a mí me gustaba oírla. Por algún motivo recuperaba vida estando a su lado. A ella le hacía bien hablarme y a mí escuchar sus anécdotas, tan ingeniosas y divertidas que nos hacían reír, y eso es una virtud. Una virtud que podría sustituir a cualquier concurso de belleza que se precie, por muy joven que uno sea. Teresa y yo nos encontramos al principio y final del camino, y eso da para mucha conversación, que se lo digan a ella; aún quedan retales de su vida que desconozco.
Y qué voy a decir de mis queridas sobrinas. Olivia es la más pequeña: extrovertida, independiente y descarada. La cara siempre encendida de ánimo, y su sonrisa deslumbrando la calle. Nerviosa como una libélula en plena noche de perseidas. Caprichosa, protestona, presumida como un cimbreante tallo, pero sobre todo muy cariñosa. Ha tenido más de mil novios, pero ninguno le convence, y yo le decía, aprovecha mujer que los años no esperan, pero ella erre que erre, que no. Para Olivia la primavera siempre va después del invierno. Yo siempre he pensado que salió a mí, aunque ella es mucho más valiente.
Pepa es la mayor, servicial y trabajadora. Con los ojos más oscuros que el reverso de una ficha de dominó, y con una injustificada responsabilidad de la que no se ha descargado. Discreta y humilde, puede que un poco reprimida por culpa de los asuntos religiosos. Quiso ser monja, pero entre todos le quitamos las ganas y ahora no es más que una monja sin hábito. Venía acompañada de Arcadio, su marido. Hombretón bueno y un poco tontorrón, aunque eso no se lo digo. Siempre sonriendo con la expresión de que todo está bien. Yo creo que si se derrumbara el suelo a sus pies seguiría sonriendo con esa mirada boba de quien jamás ha sufrido. Pero es bueno con Pepa y ella le quiere, y yo también ¡diantre! Sobre todo porque es a la única visita que soporto. Solo Arcadio continúa mirándome con la misma sonrisa de antaño, con idéntica expresión de infinita credulidad y aceptación. Nadie, excepto él, ha vuelto a ser el mismo.
En el restaurante solo faltaba ella, mi Amalia. La muchachita que me robó las ganas de explorar el mundo, porque desde el instante en que la conocí, ya no hubo mundo que explorar más allá que el suyo. Ella fue mi continente, mi mar, todas las ciudades. Me abandoné a su cariño desde el primer momento y ella no lo soltó hasta el último suspiro, aquel día en que la mala suerte decidió que a partir de entonces me quedaba solo jugando la partida. Podría haber sido allí mismo, junto a ella, acostado sobre la colcha para no estropear el embozo. Algo me advirtió de que se iba. Me miró con la compasión de la madre que nunca fue y me besó en los labios con un beso seco y débil. Su rostro parecía marchito y sin color. Yo la besé en la mejilla, dos veces. Y entonces se marchó. Así de fácil. Estábamos en la cama de nuestra casa. Solos, como siempre nos había gustado estar, disfrutando de nuestra compañía, que a esas alturas de la vida era como estar uno con uno mismo sin estar solo, porque los viejos que han estado mucho tiempo juntos forman tanta parte el uno del otro que es como si no hubiera dos. Cuando uno se resfría, lo hace el otro, cuando le duele el lumbago, al otro le duele la ciática, cuando uno tiene ganas de reír, el otro no puede parar de hacerlo y cuando se trata de llorar no hay otra forma de hacerlo que juntos. Pero cuando uno se muere no ocurre lo mismo, al menos no fue así conmigo, y así tenía que haber sido. Ya lo creo. De todas las cosas que tuve en mi lista como imperdonables, la única que sobrevive es esa. Haberla dejado sola en la muerte. Aunque, en el fondo, no es algo de lo que me arrepienta del todo, pues me quedé como fiel guardián de su recuerdo que es la mejor manera de homenajear a los muertos.
Las misas, penas y llantos solo sirven para enterrar aún más al que se ha ido. En su sepelio no dejé que se hablara de otra cosa que no fuera de ella, de sus recuerdos, de sus manías, de su manera exquisita de preparar las lentejas, o de su enconada lucha para que los sobrinos se lavaran las manos antes de sentarse a la mesa. Que se hablara de su afición por las novelas baratas de amor. Del cariño que siempre tuvo a sus buganvillas y al jazmín que brotó, sin que nadie supiese por qué, de uno de los macetones de la terraza y que regaba siempre con lo que me sobraba de la cerveza porque decía que era buena para que oliesen bien. Quise que se recordase también su terrible sentido de la orientación que nos hacía pelearnos en medio de una algarabía de tráfico y ruido. De su ilusión por los niños que nunca pude darle, y de su miedo a morirse antes que yo. Pues así fue. La gente dice que el tiempo lo cura todo, pero no es exactamente así.
El tiempo lo único que hace es pintar de cal las paredes de la memoria, pero la lluvia de noviembre agrieta la cal y desconcha las paredes, y algunos recuerdos salen a la luz. Luego regresa la primavera y se vuelve a blanquear, y parece que todo es nuevo, y los jazmines vuelven a florecer y los jilgueros se dejan oír, escondidos entre las ramas de los olmos de la Plaza Nueva, pero las grietas siguen ahí, como un mal recuerdo. El tiempo lo cura todo, eso dicen, pero no es verdad. Yo aún llevo a Amalia grabada en mi piel con la fijeza de cientos de tatuajes, uno por cada día que pasé con ella, y tres por cada día desde que se fue. Pero eso no lo sabe nadie, porque ya procuro yo que no lo noten, es fácil cuando se tiene un buen compañero de dominó que además es poeta. Amalia y yo nos debimos haber marchado de la mano un 5 de noviembre de hace cinco años, cuando aún teníamos fuerza en el corazón para mandarlo todo a freír espárragos. ¿Antes dije que habría elegido morirme el día en que cumplí setenta años? Pues me equivoqué.
Pensándolo bien, tampoco importa mucho. Cualquier día puede ser bueno, siempre y cuando uno pueda despedirse. Porque es necesario despedirse. Nadie se marcha a un viaje sin besar a aquellos a quien quiere, sin abrazarse justo antes de embarcar. Las despedidas tienen que ser cortas, pero han de celebrarse con emoción y con alegría, ¡diantre! Porque a los viajes se lleva la ilusión en el rostro y no esta ictericia de mierda con la que amanezco todos los días. Yo no tendré despedida. Me marcharé cualquier día sin número y sin mes, y será un alivio para todos. Más aún para mí.
A las seis de la mañana entra la luz por la ventana de la habitación. Una enfermera se acerca al cabecero de mi cama y posa su manota sobre mi frente. Me toma la tensión sin preocuparse si aún estoy dormido, y después saca un termómetro y me lo introduce debajo del sobaco elevando con brusquedad mi brazo. Se va.
Pepa llega a las ocho de la mañana, suele ser muy puntual, descorre los visillos de la ventana y suspira. Suspira tres o cuatro veces antes de comenzar a limpiar la mierda que se ha acumulado durante la noche. Lo primero que hace es destaparme y dejar que mi cuerpo viejo, fofo y repleto de pústulas, se muestre a los ojos de quien vi nacer. Pepa se arremanga, separa mis piernas con dificultad, porque aunque ella no puede darse cuenta, aún conservo migajas de energía para mantener cierta dignidad.
Los médicos dijeron que un ictus había paralizado una parte de mi cerebro. Dijeron que me había salvado gracias a un milagro. ¡Un milagro! Dijeron que a partir de ese momento no podría hablar, ni moverme, y que probablemente no me enteraba de nada. Un milagro, dijeron. Tampoco puedo gritar, ni llorar, ni decirle a todo el que entra sin permiso en mi habitación que no quiero verle, porque hace tiempo que no debería estar aquí, hace tiempo que debería haberme ido. Un milagro es lo que necesito ahora.
Los trapos manchados de excremento van brotando como flores muertas de las manos de Pepa, quien con un rostro resignado pero aún afable, realiza su trabajo entre suspiros. Pepa ha encontrado al fin su vocación, y yo diría que se ha valido de mí para reafirmase en ella. Pepa, al igual que mi Amalia, no tiene hijos, y por muy absurdo que parezca ha entendido como responsabilidad suya todo lo que está haciendo por mí. ¿Por mí? Por mi viejo y podrido cuerpo. Todo eso lo pienso mientras la veo repasar con un paño húmedo de agua tibia cada palmo de mi piel, como si mantenerme limpio pudiese refugiarme de la humillación. A veces le acompaña Arcadio, comprensivo, servicial, estúpidamente risueño, quien me observa desde la distancia como antes lo hacía, con aquella sonrisa bobalicona que parecía soportar cualquier esperpento que ocurriera delante de sus ojos, la humillación más grotesca. Se sienta en una silla en la esquina de la habitación y observa a Pepa lavarme los brazos, el pecho, las piernas, el culo, y mis partes. Arcadio sonríe puerilmente, y las horas se le van derramando bajo el sombrero. Quizás por eso le aprecio: compartimos el mismo estado vegetal. Supongo que ahora debería entenderlo. Puede que si alguien me mostrase un espejo vería la misma sonrisa estúpida debajo de mi nariz.
A lo largo de los meses que llevo aquí tumbado, he visto desfilar ante mí a todos aquellos que aprecié y de los que nunca pude despedirme. Ahora ya solo preguntan por lo que como, si he dormido, cuántas veces he cagado y el color que tienen mis heces. Mis amigos se han hecho acreedores del tono de mis heces, y es importante que sepan al detalle el volumen y la consistencia. También Teresa, también. Ella viene dos veces en semana, habla mucho con Pepa, ahora es a ella a quien le cuenta aquella parte de su vida que me perdí. Lo hacen susurrando, como si fuese un insulto para los muertos oír cómo fluye la vida. Antes de marcharse, mira hacia la cama con una mirada lastimosa que pretende ser compasiva, pero no dice nada. Besa a Pepa y se marcha recordándole lo bien que se está portando con su tío y todos aquellos bienes a los que se está haciendo acreedora cuando llegue al cielo.
De igual forma, me hieren las miradas piadosas de mis compañeros de dominó, que vuelven a ser cuatro, e incluso el poema estúpido que leyó Sebastián mientras una enfermera me cambiaba la sonda en su presencia. Soy testigo del olvido a cuentagotas de mis vivencias, sustituidas por la cruel letanía de síntomas, diagnósticos, medicaciones y cuidados paliativos a los que me veo sometido. La enfermedad ha devorado mi cuerpo, y ahora se ceba con los recuerdos.
Olivia nunca ha venido a verme.
Todos hablan mal de ella. Susurran que tan solo vendrá cuando haya que repartir el poco dinero que me quede. No es verdad. Olivia siempre supo que yo me despedí de ella aquel día de mi setenta cumpleaños. Recuerdo muy bien su rostro, su mirada viva, luminosa. Su entusiasmo al hablar, sus manos inquietas. Recuerdo muy bien a Olivia, y no quiero volver a verla. Supongo que algo así le ocurre a ella. Una vez me dijo que si tuviera que elegir un día para morirse escogería el día en que se enamorase de alguien con la misma pasión que yo sentía por Amalia. Ese día, me dijo, ya no querría vivir más. Se despediría de todos sus amigos con una gran fiesta y estaría haciendo el amor durante toda la noche. No dije nada, y ella creyó que no la había oído. Sí la oí, pero yo estaba pensando en Amalia, en la noche en que supe que estaba enamorado de ella. Si hubiera muerto ese día, me habría perdido muchas cosas.
Puede que ya no esté tan seguro de elegir el día en que hubiese querido morir. Juzguen ustedes y elijan por mí, pero hagan el favor de darse prisa.
Pedro Rojano
Si compartís esta entrada, por que os gusta, estáis ayudando a que este blog esté más presente en las búsquedas y pueda ser más leído. Gracias!
Si compartís esta entrada, por que os gusta, estáis ayudando a que este blog esté más presente en las búsquedas y pueda ser más leído. Gracias!
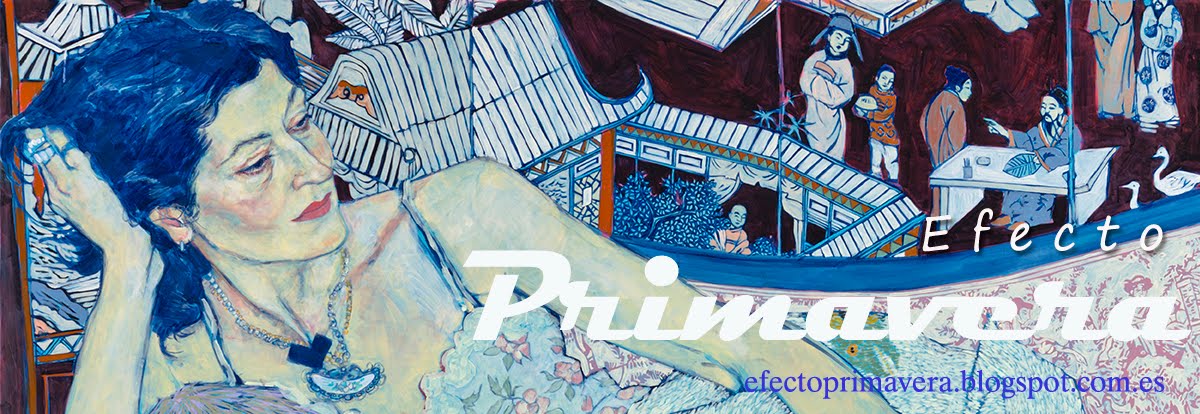

No hay comentarios:
Publicar un comentario